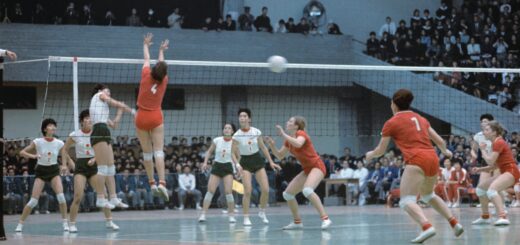Teórico nº 3 – Fútbol sudamericano

En esta clase vamos a entrar en la historia del fútbol en nuestro continente, a partir de la lectura del texto de Stefan Rinke.
Comenzamos con la lectura de “¿La última pasión verdadera? Historia del fútbol en América Latina en el contexto global”, texto escrito por el alemán Stefan Rinke que se puede descargar en ESTE LINK. El autor, docente de la Universidad Libre de Berlín, afirma que la historia del fútbol en el continente es “la historia de la cultura y de la sociedad latinoamericanas desde las últimas décadas del siglo XIX hasta la actualidad”. Y con esa simple introducción le damos pie al primer video.
Esta publicidad de la cerveza Quilmes se difundió en la previa del Mundial 2002, en el que Argentina llegaba como gran candidato al título aunque finalmente no consiguió pasar la primera ronda. Y allí muestra un mensaje que está instalado en los medios de comunicación de nuestro país: lo único valedero a la hora de contar la historia futbolística de un país se define en los Mundiales. El fútbol argentino, sin embargo, tiene una rica historia por fuera de eso, empezando por los campeonatos sudamericanos.
Lo que hoy es la Copa América comenzó a disputarse en 1916, lo que lo transforma en el torneo continental de seleccionados más antiguo del mundo. Sudamérica también fue pionera en su Asociación Continental, que data de ese mismo año. La UEFA recién se fundó en 1954, el mismo año que la Confederación de Asia. En 1957 se fundó la Confederación de Africa, en 1961 la Concacaf (que reúne a América del Norte, América Central y el Caribe) y en 1966 la Confederación de Oceanía.
La de América del Sur es la Confederación continental con menor cantidad de miembros afiliados. Apenas son 10, contra 55 de Europa, 54 de África, 47 de Asia, 41 de la Concacaf y 14 de Oceanía (que desde 2006 ya no tiene a Australia). Eso sí, todos los integrantes de la Conmebol son naciones plenas, algo que no ocurre en ninguna de las otras confederaciones. Y sus seleccionados cuentan con más de 100 años de competencia ininterrumpida. Como en ninguna otra región del mundo, en Sudamérica el fútbol es una religión. La camiseta de los seleccionados nacionales es un símbolo patrio casi al nivel de los himnos y las banderas.
Analiza Rinke que en América Latina, “el fútbol juega un papel muy importante no solamente en la vida cultural. El fútbol es mucho más que un juego que se práctica, es mucho más que un producto que se consume. El fútbol es también un espectáculo sobre el cual se reflexiona mucho y el gran tema del que se habla. A esto se añade que, en esa región del mundo muchas veces interpretada como un ‘continente de catástrofes’, el fútbol es uno de los pocos artículos positivos de exportación. Así, el fútbol es allí, aún más que en Europa, una fuente de identidad a nivel regional, nacional y continental, así como una fuente de inspiración para la producción artística y literaria”. Un simple ejemplo de esto viene ahora:
Esta canción de Jaime Ross, titulada “Cuando juega Uruguay”, es una de las tantas que los orientales le han dedicado a la Celeste. No debe haber otro país que le haya cantado tanto a su selección nacional de fútbol, y hay motivos para ello. Por empezar, fue el primero en el continente en salir a buscar la confrontación directa con los europeos, y lo hizo con singular éxito a partir de los Juegos Olímpicos de 1924, etapa que recupera Aldo Mazzucchelli en el libro “Del Ferrocarril al Tango. El Estilo del Fútbol Uruguayo (1891-1930)”. El período no es antojadizo: abarca el origen ligado a los británicos que introdujeron el deporte en el país (y en el continente) hasta su consagración con un estilo propio (diferente al de los creadores del juego) en el Mundial que ganaron como locales.
En 1924 se habían jugado 8 campeonatos sudamericanos y Uruguay había ganado 5 (Brasil dos y Argentina uno). Con esa chapa, fue el primer seleccionado que compitió en unos Juegos Olímpicos contra los europeos y les ganó a todos, quedándose con la medalla de oro en Colombes. Repitió el título cuatro después en Amsterdam 1928, esta vez venciendo en la final a Argentina. Y justamente Amsterdam y Colombes son los nombres de dos de las tribunas del estadio Centenario, construido para albergar el Mundial de 1930, que también ganó. Las otras dos son las tribunas “Olímpica” y “América”, que dan testimonio de los títulos olímpicos y continentales del fútbol charrúa.
Este video se filmó en el mismo estadio Centenario, que debajo de sus tribunas cuenta con un museo donde se repasa la historia del fútbol uruguayo y mundial. Allí se mezclan las imágenes de Luis Suárez y Diego Forlán con las de los campeones de 1924, 1928 y 1930. En aquellos equipos brillaron entre otros el capitán José Nasazzi (zaguero) y José Leandro Andrade, apodado “La Maravilla Negra” y considerado el primer gran jugador de raza negra de la historia del fútbol.
Las crónicas de la época hablan de un Uruguay vistoso lleno de jugadores hábiles y gambeteadores. Sin embargo, hoy su camiseta emblemática no es la 10 (como en Argentina o en Brasil), sino la nº 5. El responsable de ello es Obdulio Varela, el capitán de los campeones del mundo de 1950, que protagonizaron el famoso Maracanazo. Obdulio Varela es el viejito que da la bendición a los niños uruguayos en el video. Apodado el “Negro Jefe”, se puso la pelota bajo el brazo en el Maracaná luego del gol brasileño que ponía el 1-0 y discutió largos minutos con el árbitro hasta que acalló a los hinchas en el Maracaná. Tras ello, Uruguay dio vuelta el partido, lo ganó por 2-1 y consiguió el título del mundo en tierras brasileñas.
Desde entonces, la garra charrúa es sinónimo de fútbol uruguayo, mucho más que el toque o la gambeta. Vale como testimonio el sitio “Que vuelva la Celeste de antes” (que se puede visitar en ESTE LINK), del colega Sebastián Chittadini, que en tiempos en los que el seleccionado de Oscar Tabárez amenazaba con volver a los primeros planos con un juego más vistoso (y lo consiguió), sostuvo a partir del humor la defensa de los “viejos valores”.
Las hazañas de Peñarol y Nacional en la Copa Libertadores (8 títulos entre ambos) y en la Intercontinental (3 veces campeones cada uno) ayudaron a engrandecer esa leyenda de la “garra charrúa” en las competencias de clubes, que se disputan desde 1960. Para entonces, el fútbol arte pasó a ser sinónimo del derrotado en la final de 1950, Brasil. Y lo que sigue son dos videos breves que nos hablan de dos de sus tres primeros títulos del mundo, los de 1958 y 1970.
1950 fue un momento de quiebre para la selección de Brasil, que había sido campeón de América en 1949 y organizó el Mundial para ganarlo, pero lo perdió a manos de Uruguay. Tal fue el conflicto de identidad que cambiaron el color de su camiseta. Hasta ahí jugaban con una remera blanca, pero después del Maracanazo llamaron a un concurso y la reemplazaron por la verdeamarelha que usan hasta el día de hoy.
El color de piel de muchos de sus mejores jugadores también fue un dato. Brasil fue una colonia de Portugal y los portugueses llevaron 3,5 millones de esclavos hasta Brasil, el mayor número para cualquier país americano. Muchos de los descendientes de aquellos esclavos de raza negra le permitieron a Brasil dominar el fútbol mundial ya en la segunda mitad del siglo XX. Claro que para eso hubo que vencer el fuerte racismo imperante en la sociedad brasileña.
Hasta 1922, por ejemplo, ningún negro o mulato jugaba en la selección, lo que había sido prohibido el año anterior por el propio presidente. El cambio empezó en 1923, cuando Vasco de Gama se consagró campeón carioca en un equipo con muchos afroamericanos, según relata en su libro “O Negro no Futebol brasileiro” el periodista Mario Filho (cuyo nombre lleva hoy el estadio Maracaná). Pero eran pocos los que jugaron aquella final de 1950, donde las culpas recayeron sobre su arquero Barbosa, que entre sus pecados contaba con el de tener la piel negra.
La suerte cambió en el Mundial de 1958, cuando el seleccionado sorprendió al mundo con dos jóvenes negros, Pelé (de 17 años) y Garrincha (24). Hasta allí, los brasileños sólo contaban con 3 títulos sudamericanos (y todos los habían conseguido como locales), mientras que Argentina ya tenía 11 y Uruguay 8. Pero ese equipo cambió la historia del fútbol de su país y fue el punto de partida del “jogo bonito”, que para muchos tuvo su momento máximo de excelencia en el Mundial de México 1970, con el histórico equipo que incluía a cinco números 10: Pelé (el mejor jugador del mundo de su época), Gerson, Tostao, Jairzinho y Rivelino.
Poco después de que la Selección obtuviera su tercer título histórico de campeón mundial en 1970, una encuesta realizada entre los sectores bajos de la población dio por resultado que el 90% de los encuestados eran de la opinión de que el fútbol podía ser identificado con la nación brasileña, algo que los éxitos que siguieron (como los títulos del mundo en 1994 y 2002) ayudaron a consolidar.
Una característica que diferencia a Brasil de Argentina y Uruguay es su federalismo. En su libro El nacimiento de una pasión continental, Alejandro Fabbri ubica en el mapa a los clubes brasileños que jugaron la Copa Libertadores y allí aparecen 8 de San Pablo, 5 de Río de Janeiro, 3 del centro del país, 4 del nordeste y 7 del sur. Es cierto que Brasil es un país enorme, pero Argentina también lo es y de los 23 argentinos que jugaron la Libertadores 17 son del conglomerado Capital-Gran Buenos Aires-La Plata. En la lista sólo hay tres santafesinos (Colón, Central y Newell’s), uno de Córdoba (Talleres), un tucumano (Atlético Tucumán) y uno de Mendoza (Godoy Cruz) casi como excepciones que confirman la regla.
En 1982 se publicó en Brasil O universo do futebol, una compilación de Roberto Da Matta, sociólogo que introduce como elemento de análisis (novedoso para la sociología latinoamericana en ese momento) el modo en que el estilo de juego brasileño expresaba la identidad del pueblo de aquel país. La temática se repitió en otras publicaciones, como “Futebol, the brasilian way of life”, de Alex Bello. Y también generó que desde otros lugares del mundo se buscara copiar su estilo. El seleccionado que mejor lo hizo en Sudamérica es el que aparece en el video que está a continuación.
Sin que Perú haya sido nunca la principal potencia del continente, este video da cuenta de algo que expresa el texto de Rinke: “En la historia del fútbol en Latinoamérica, lo que se impuso fue la calidad de juego”. Y en el caso del seleccionado peruano, lo hizo copiando parte de las recetas de Brasil.
Roberto Perfumo solía diferenciar al fútbol argentino y brasileño diciendo que el nuestro es un fútbol de toque y gambeta, mientras que el fútbol de Brasil es un fútbol de toque. Y decía que eso se debe a muchos brasileños aprenden a jugar al fútbol en la playa, donde no sólo es difícil gambetear, sino que juegan sin importar el número de jugadores. Si son 40, juegan 20 contra 20, y al que no la pasa no se la dan más.
Justamente, Perú es el tercer país más grande (en superficie) de América del Sur, detrás de Argentina y Brasil. Pero como todos los países vinculados al Océano Pacífico, su geografía está marcada por diferentes relieves y múltiples accidentes naturales: hay costa, llanura, sierra, selva. También en su población hay negros, blancos, indígenas y un componente importante (casi un 10 por ciento) de descendientes de asiáticos. El video habla de “Estilo elegante, gambetas, pases magistrales y toque único”, y eso también viene a dar cuenta de esta mixtura. Puede pensarse que en las diferentes regiones se jugaba de una manera diferente; más ligada el toque en costa y llanura, y más ligada a la gambeta en la sierra y la selva.
Para conformar un seleccionado era necesario alguien que trabajara en unir las piezas y ése fue el DT brasileño Didí, campeón del mundo como jugador en 1958 y 1962. El llevó a Perú la escuela de juego brasileño y eso le permitió al seleccionado peruano alcanzar los Mundiales de 1970 (dejando afuera a Argentina en cancha de Boca), 1978 y 1982 (en los que ocupó el lugar destinado para Uruguay), y ganar la Copa América en 1975 (algo que sólo había alcanzado en 1939).
Lo logró con una camada extraordinaria de futbolistas, encabezada por Teófilo Cubillas, el único que estuvo presente en las tres Copas del Mundo disputadas por su país y considerado como el mejor jugador peruano de la historia. En la primera lo acompañaron Julio Baylón, Chumpitaz, “Perico” León y Alberto Gallardo, y en las otras dos estaban Juan Carlos Oblitas, Velázquez, César Cueto, Barbadillo y La Rosa, entre otros. Ya sin Cubillas, esa generación estuvo a punto de dejar afuera a Argentina del Mundial 86, pero una corajeada de Passarella y un gol de Gareca lo evitaron. Curiosamente fue el propio Gareca el que (como DT) devolvió al país a los Mundiales después de 36 años. En el medio, el equipo que lo sucedió en su concepción del fútbol es el que aparece en el siguiente video.
El entusiasmo por el fútbol en Colombia fue muy tardío si se lo compara con otros países sudamericanos. Su Federación recién fue admitida en la FIFA en 1936, su primer campeonato sudamericano lo jugó en 1945 y su primera aparición en las Eliminatorias para un Mundial fue para la edición de 1958. Como en Venezuela, el fútbol prendió tarde; pero en Colombia lo hizo con una fuerza imparable.
Fue fundamental la decisión de crear una liga profesional en 1948, llevando figuras de otros países del mundo, cuando empezaron a mezclarse el fútbol y el negocio. Alfredo Di Stéfano, Adolfo Pedernera, Néstor Rossi y Julio Cozzi fueron algunos de los argentinos que jugaron allí entre 1948 y 1953, dejando la semilla que después continuaron los nativos. Ya en los años 70, entrenadores como Osvaldo Zubeldía y Carlos Bilardo tuvieron exitosos procesos en el país, que tuvo un importante desarrollo en ciudades diferentes como Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín.
La selección Colombia (así la llaman los colombianos) tuvo su mejor momento histórico a partir de la Copa América de 1987 (donde terminó en el tercer lugar) y hasta la Copa América 2001, que ganó (como local) por primera vez en la historia. En el medio, jugó los Mundiales de 1990, 1994 y 1998 y produjo su mayor impacto al vencer 5-0 a Argentina en el Monumental por las Eliminatorias para el Mundial de EE.UU.
Con Francisco Maturana y Hernán “Bolillo” Gómez como entrenadores y Carlos Valderrama como el cerebro dentro de la cancha, una generación de grandes futbolistas puso a Colombia por primera vez en la historia en el primer plano a nivel mundial. Faustino Asprilla, Freddy Rincón, el “Tren” Valencia, Carlos Valenciano, René Higuita, Chicho Serna, Oscar Córdoba y Leonel Alvarez fueron algunos de ellos.
Su mayor problema fue la desmesura. Lejos del perfil bajo de los uruguayos o los peruanos, los colombianos creían tener equipo para ganarle a cualquiera. Tras golear a Argentina muchos colombianos creyeron que en 1994 tenían chances de ser campeones del mundo, y con esa carga no pudieron pasar la primera ronda. Andrés Escobar, uno de los zagueros del equipo, fue asesinado luego de ese Mundial tras convertir un gol en contra que terminó decretando la eliminación de un seleccionado que, como dice la canción, no hacía goles sino golazos. Eso es muy difícil de sostener y por eso tardaron en volver a una Copa del Mundo. Recién en 2014, con José Pekerman como DT y Radamel Falcao en la cancha tuvieron la chance de volver a conseguir el que desde hace un tiempo es el gran anhelo de los equipos sudamericanos: jugar un Mundial.
Este video es el trailer del documental Ojos Rojos, que se estrenó en Chile antes del Mundial de Sudáfrica 2010. Sí, se estrenó antes y no después. Sin importar cómo le fuera al seleccionado chileno en la Copa del Mundo, lo importante (y que merecía una película) era que los trasandinos habían llegado al gran escenario mundial. Y vale destacar que eso no era una rareza en su historia.
Chile fue el tercer país sudamericano en ser sede de una Copa del Mundo, al conseguir la organización del Mundial 1962, superando en la elección a Argentina por 32 votos a 10. “Porque nada tenemos, lo haremos todo”, fue la frase que usó el directivo Carlos Dittborn para convencer a los miembros de la FIFA en la votación que le otorgó la sede, que tuvo lugar en 1956. Argentina estaba mucho mejor preparada para organizar el torneo, pero le jugaba en contra que apenas había estado en los dos primeros Mundiales (el último 22 años antes) y que acababa de sufrir el Golpe de Estado que derrocó al peronismo.
Chile fue tercero en ese campeonato de 1962, en su mejor actuación histórica, y también estuvo en los Mundiales de 1930, 1950, 1966, 1974, 1982, 1998, 2010 y 2014. Detrás de los tres grandes, es el que más presencias tuvo en Copas del Mundo, con 9 Mundiales disputados.
Entre sus figuras se cuenta al zaguero Elías Figueroa (jugó los Mundiales de 1966, 1974 y 1982, y en el 74 fue elegido como el mejor defensor del campeonato), y a los delanteros Leonel Sánchez, Carlos Caszely, Patricio Yáñez, Iván Zamorano, Marcelo Salas, Humberto Suazo o Alexis Sánchez. Como otros países de Sudamérica, los mejores momentos de su seleccionado vinieron cuando contó con hombres importantes en ofensiva.
Más allá de que luego Chile consiguió ganar la Copa América en 2015 y 2016, la prensa de su país destaca como mucho más importante el trabajo de Marcelo Bielsa, que no ganó título alguno con el seleccionado. Pero el común de los analistas destaca que fue el DT rosarino el que cambió la mentalidad de sus futbolistas, que por una vez dejaron de creerse como parte de un fútbol “más o menos”, como marca uno de los testimonios del video, para ganarse un lugar entre los mejores del mundo, ése que a su tiempo también consiguieron Paraguay, Bolivia y Ecuador.
Venezuela, entre los 10 seleccionados de la Conmebol, es el único que no sabe lo que es jugar un Mundial de Mayores. Y no parece ser casualidad: de hecho, es el único de los países en el que el fútbol no ocupa el primer lugar entre las preferencias deportivas.
LECTURA PARA LA PRÓXIMA CLASE:
“Sistemas tácticos en el fútbol”, de Máximo Randrup. LEER EN ESTE LINK