«Desde su pavorosa aparición en Hiroshima, el 6 de agosto último, se discute el destino de la bomba atómica y, tratándose de tan formidable explosivo, se explica que el debate sea ardiente», publicó La Nación hace 70 años. En un artículo sobre las preocupaciones globales de uno de los explosivos más peligrosos de la historia, el diario da cuenta de la preocupación de sectores religiosos, profesionales e intelectuales. Es importante destacar que en 1945 la sociedad civil aún desconocía las tecnologías aplicadas y sólo se evaluaba el destructivo impacto de la bomba nuclear.

Ante la polémica internacional, Winston Churchill propuso a la Cámara de los Comunes que «el secreto de la última palabra en el arte prodigioso de matar» fuera guardado por los Estados Unidos y Gran Bretaña, a fin de garantizar la seguridad del mundo. La tensión con la Unión Soviética, preocupada por quedarse afuera de dicho acuerdo, comenzó a crecer. La URSS sostenía que la bomba atómica no debía ser monopolizada poruna potencia o grupo familiar de potencias, que de ese modo hubieran conseguido el dominio mundial.
En declaraciones públicas, Edward Stettinius, jefe de la delegación norteamericana ante Naciones Unidas, admitía que el destino de la bomba era incierto. Mientras tanto, en el mundo existían posturas a favor de un dominio internacional; otros hablaban de un resguardo entre los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. La Nación analizaba: «la idea no es mala, pues la bomba atómica, bien administrada por un organismo internacional acreditado -mientras el secreto queda en la conciencia de las naciones decentes- puede ser una contribución a la paz más seria».
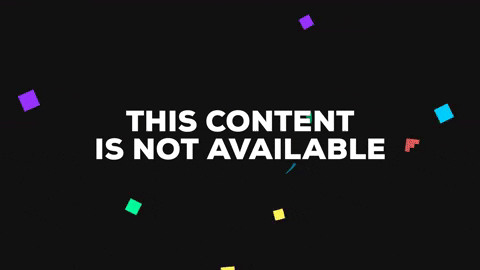
La propuesta resulta coherente para La Nación, que publicó: «Indudablemente, conviene utilizar la amenaza de la bomba atómica para tener a raya al fascismo, que, como la serpiente después de cortada la cabeza, aún se remueve en pedazos en tres o cuatro rincones de la tierra. La solución ideal sería concertar un convenio internacional eliminando el uso de la bomba atómica en las futuras guerras, pero volvemos a lo antiguo: ¿quién se fía de las potencias agresoras? Si esta vez Alemania no empleó los gases venenosos, como antes, no fue por humanitarismo, sino porque Hitler sabía que el enemigo estaba mejor equipado para fabricarlos en gran escala. Bueno es que sepan en Berlín y en Tokio que el secreto de la nueva fuerza explosiva capaz de todo es propiedad de los Estados Unidos y de Gran Bretaña. Así los inventores de la bomba atómica, sin volver a emplearla, podrían asegurar la paz del mundo».
