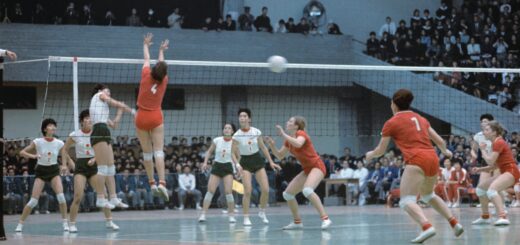Teórico 1 – Introducción

Iniciamos este primer teórico con la presentación de la materia y las condiciones de cursada. Es importante que tengan en claro que la asistencia al espacio de los teóricos no es obligatoria. Eso sí, quien no curse el teórico quedará obligado a rendir un examen final posterior para aprobar la materia. Eso, siempre y cuando haya aprobado la instancia del práctico con una nota de 4 (cuatro) o más.
Quien sí curse el teórico además estará en condiciones de promocionar la materia sin rendir examen final. Para hacerlo, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
• 80% de asistencia, tanto en las clases prácticas como en las teóricas.
• 80% de los trabajos prácticos aprobados en las clases prácticas.
• Aprobación de un examen parcial en el espacio de los prácticos.
• Aprobación de un examen parcial en el espacio del teórico.
• La nota promedio de ambos espacios debe ser de 7 (siete) o superior.
Hechas todas estas aclaraciones, comenzamos con la clase propiamente dicha. Y entramos a ella con el siguiente video.
“La información deportiva se ha vuelto una sucesión de muletillas que apelan exclusivamente a la “pasión”; casi no se diferencia de la publicidad de cerveza”, decía en su editorial el Nº 1 de la revista Un Caño, allá por el 2005. Empezar el teórico con una publicidad de cerveza nos permite, en primera instancia, comparar una forma de discurso con otra.
El lema “Nací Celeste” tiene un fuerte impacto publicitario a la hora de relacionar a la cerveza con la selección nacional uruguaya. Apela al sentimiento y es muy potente. Pero esconde una mentira. Nadie nace hincha de un club ni amante de un seleccionado. Si así fuera, Gonzalo Higuaín hubiera jugado en la selección de Francia y no en la selección argentina, Mauro Camoranesi hubiera jugado para Argentina y no para Italia en el Mundial 2006, y muchos ejemplos más.
En el mundo del deporte, es habitual que muchas respuestas se busquen en la esencia, descartando otro tipo de explicaciones. La mirada de Periodismo Deportivo 1 apunta a descartar esa mirada esencialista. Creemos que no hay nada esencialista en la fidelidad de un hincha con su camiseta, sino que es algo que se construye a través de la historia y de la cultura.
En Argentina es común escuchar que se puede cambiar de barrio, de país, de esposa o de condición sexual, pero que no se cambia de club de fútbol. “No se puede cambiar de pasión”, decía el personaje de Francella en El secreto de sus ojos. Pero eso (en el caso de que sea cierto) sólo funciona en nuestro país con estas características. En Asia, por ejemplo, los hinchas no son hinchas de un equipo; son hinchas de un futbolista. Cuando Figo pasó del Barcelona al Real Madrid, millones de chinos guardaron la remera del Barça y compraron la del Madrid. Y cuando pasó al Inter, compraron la del Inter. Es una lógica que no es mejor ni peor, pero es distinta. Y eso nos da pie para entrar en el próximo video.
Esta publicidad de TyC Sports, difundida en la previa del Mundial de Sudáfrica 2010, permite ver y analizar esta situación. Si un extranjero se sorprende de cómo se vive el fútbol en Argentina, quiere decir que no hay nada que indique que tiene que vivirse de una manera predeterminada.
¿Qué es lo que esta publicidad nos dice? Que hay una forma “argentina” de sentir el fútbol. Que hay una forma “argentina” de seguirlo, de verlo, de escucharlo. ¿Y cuál es esa forma? Es la de TyC Sports. Claro, ese mensaje tampoco es cierto.
En todo caso, puede ser cierto que un universo muy grande de televidentes sí esté acostumbrado a seguir los partidos a través de ese canal. Pero eso no tiene que ver con el hecho de que allí “Argentina es más Argentina”, como dice la publicidad. Tiene que ver, en principio, con que el canal compró el privilegio de transmitir los partidos de la selección desde hace décadas. Y entonces, claro, gran parte del público tiene naturalizado que a través de TyC Sports se puede ver a la selección, pero eso no quiere decir que sea la única forma de hacerlo. Ni mucho menos que la forma de ejercer el periodismo en ese canal sea la única posible.
Por supuesto, si un canal de televisión tiene la exclusividad para transmitir un deporte, es natural que utilice toda su maquinaria publicitaria para intentar convencernos de que es muy importante que lo hagamos. Y desde hace mucho, lo han conseguido. Cada vez que la selección nacional juega en un Mundial, el rating es altísimo por la cantidad de televisores encendidos para ver los partidos. Pero no siempre los mundiales fueron un escenario que se espera con la ansiedad con la que se esperan esos torneos en la actualidad: de hecho, Argentina no concurrió por decisión propia a las ediciones de 1938, 1950 y 1954, algo que hoy parece imposible de imaginar.
Desde hace mucho tiempo el deporte, y el fútbol en particular, es un fenómeno que está presente en todos los órdenes de la vida, que se mete en el idioma y en las relaciones humanas. Según asegura Raffaele Poli (en el texto Identidades nacionales y globalización), “el deporte de alta competición desempeña una función extraordinariamente importante en la afirmación de las identidades nacionales. Durante los partidos que enfrentan equipos nacionales, el estadio se convierte en el teatro donde se escenifica la nación, simbolizada por la bandera y exaltada por el canto del himno”. Y esto nos da pie para el próximo video:
La escena del inicio de la película Invictus marca los grandes contrastes en la sociedad sudafricana de mediados de los años 90. Una sociedad dividida racialmente, donde el 80% de la población es de raza negra, pero estaba absolutamente afuera de cualquier capacidad de decisión desde que en 1948 se instalara el apartheid (en idioma Afrikaans significa “separación”). Se creó un vasto sistema jurídico y social para separar a las razas blanca y negra, con ventaja para la primera, a la que se le otorgaba privilegios irritantes:
- Derecho de voto, reservado únicamente para los blancos.
- Solo los blancos podían viajar libremente por el país.
- Era legal que un blanco ganara más que un negro por el mismo trabajo.
- Los negros debían vivir en zonas alejadas de los blancos.
- Los negros debían estudiar en escuelas separadas de los blancos, y su educación debía ser limitada.
Sudáfrica es también un país en el que existen grandes desigualdades entre los distintos grupos sociales; mientras existen grandes fortunas y las capitales están entre los principales centros de negocio de África, aproximadamente una cuarta parte de la población sudafricana se encuentra desempleada y vive con menos de 1,25 dólares estadounidenses al día.
Esta división se trasladó también al deporte. El rugby fue el deporte de los blancos y el fútbol fue el deporte de los negros. Y el apartheid cayó, pero esta diferencia persiste en las tradiciones y en la cultura del país.
En el Mundial de fútbol que se organizó en Sudáfrica en 2010, los 23 integrantes del plantel eran de raza negra. En el último Mundial de rugby, entre los 30 integrantes del plantel apenas había dos negros.
En este escenario, no era extraño lo que ocurría antes de la Copa del Mundo que organizó Sudáfrica en 1995: mientras los blancos alentaban a los Springboks (la selección nacional sudafricana), los negros hacían fuerza por los rivales. El gran mérito de Nelson Mandela como presidente fue haber conseguido revertir esa tendencia y haber utilizado el deporte como un instrumento para unir simbólicamente a la Nación. Es la historia que se cuenta en Invictus y es una idea que se puede retomar a partir del video que sigue.
Esta publicidad de la telefónica Viva muestra a la selección de Bolivia como un factor de unidad nacional. Es un mensaje al que en Argentina estamos muy acostumbrados desde aquel “En junio somos todos argentinos” de la publicidad de los cigarrillos Jockey en los años 90. La camiseta de la selección nacional funciona, desde los medios de comunicación, como un elemento de unidad que no se discute.
Hinchas, periodistas, jugadores, todos están obligados a querer que la selección nacional gane. Querer a la selección es querer a la patria, en una lógica patriótica unívoca que nace desde la escolaridad. En Argentina nos hemos formado con la creencia de que la Nación es una sola y con mayúsculas. Sin embargo, eso también es una construcción. No hay algo esencialista que determine que tiene que ser así. Sin ir más lejos, en España no se habla de “una Nación”, sino de “varias naciones”. El País Vasco o Cataluña son algunas de esas naciones que conforman España, en su propia lógica. Y algo similar ocurre en Bolivia, que desde el 2009 pasó a llamarse Estado Plurinacional de Bolivia.
Bolivia, uno de las pocos países de América del Sur que no tienen salida al mar, es un estado pluricultural, descentralizado y con autonomías. Se divide en 9 departamentos y hasta tiene dos capitales. Sucre es la capital y sede del órgano judicial, mientras que La Paz es la sede de los órganos ejecutivo, legislativo y electoral. En su territorio habitan más de 40 etnias indígenas, además de mestizos, blancos descendientes de criollos, afrobolivianos y migrantes europeos y asiáticos.
Este mapa cultural es el que en parte aparece reflejado en la publicidad. Y como suele suceder es más representativo lo que se oculta que lo que se muestra. La boliviana es una sociedad con un fuerte componente de racismo, con serios conflictos sociales y donde la gran mayoría de población indígena estuvo históricamente postergada. Evo Morales fue elegido como el primer presidente indígena de la historia del país. Y muchas de las comunidades originarias están excluidas del derecho al deporte.
Las mismas imágenes de la publicidad son reveladoras: el césped es una rareza en gran parte del territorio, sobre todo donde habitan los sectores más pobres. Al fútbol se juega sobre tierra o directamente sobre piedra (la altura y las montañas son parte del paisaje). Los famosos potreros, propios de las grandes llanuras de Argentina, Uruguay y Brasil, en gran parte del territorio boliviano no existen. No es casual, entonces, que aquellos tres países hayan dominado históricamente el fútbol sudamericano y Bolivia siempre haya estado lejos de hacerlo.
No todo se explica desde la pasión, que los bolivianos también la tienen. Claro, pocas veces el periodismo deportivo se detiene a realizar este tipo de análisis. En general, suele recurrir a lugares comunes. Por eso, un consejo para los estudiantes de cara a esta primera clase es que desconfíen de todo lo que dicen los medios de comunicación. Incluso, de lo que muchas veces está absolutamente naturalizado. Y como un simple ejemplo, damos pie a los dos videos que siguen.
“Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial, y el segundo es salir campeón de Octava y lo que siga en el campeonato este”, es lo que le dijo a la cámara de TV un pequeño Diego Armando Maradona. Con los años, la imagen se cortó y la frase se popularizó como “Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial, y el segundo es salir campeón”. De hecho, así aparece la frase en el inicio de la película Fútbol argentino, que llegó al cine después del Mundial 86.
La historia del chico que cumplía el sueño de ser campeón del mundo era muy vendedora. Pero no era real. Maradona no soñaba con ser campeón del mundo. Al menos, no es lo que dijo en la nota original que le hicieron aquella vez. Y es que el horizonte de ser campeón del mundo no es algo que esté escrito. Es falso que Argentina deba ser campeón del mundo o nada. Eso es algo que han construido los medios de comunicación, pero tampoco viene desde siempre. Es algo bastante reciente, y lo vamos a trabajar desde la próxima clase.
LECTURA PARA LA PRÓXIMA CLASE:
“Fútbol: el deporte sin fronteras”, de Eduardo Archetti. LEER EN ESTE LINK