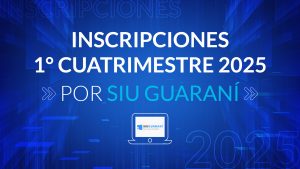En la conmemoración de los 31 años de la desaparición de Miguel Bru, una conversación conjunta con Rosa Schonfeld de Bru (madre de Miguel y titular de la Asociación Civil Miguel Bru), Jorge Jaunarena y Alberto Mendoza Padilla (secretario y prosecretario de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP) repasamos la historia del caso, sus avances y obstáculos a lo largo de las últimas décadas, como también el vínculo militante y humano que, a fuerza de lucha, mantiene vigente el pedido de justicia y aparición.
¿Cómo se saca fuerza a partir de una tragedia para llevarla a un pedido de justicia, a pesar del paso de los años, del dolor, las incertidumbres, los cambios?
Rosa Bru -Es algo que moviliza. Yo lo que siento es que, a pesar de que ya tengo 76 años, no me cuesta caminar, ir a donde haya que ir. Todo lo contrario, te queda una energía especial. A pesar de la edad que tengo nadie me dice “bueno ya estás grande, no hagas estas cosas”. Más aún tratándose de Miguel o cualquier otro caso. No podría quedarme quieta, jamás se me ocurriría eso. Yo a veces me veo al lado de Herenia (Sánchez Viamonte) y hasta me da vergüenza porque veo la fuerza que tiene a pesar de sus años, ¿cómo no voy a tenerla yo?
¿Cómo se logra sobrellevar una lucha después de más de 30 años, en relación a algo tan trágico y a la vez tan personal como la desaparición de un hijo? ¿Cómo pasa algo así de ser un dolor individual a una lucha colectiva, social?
Alberto Mendoza Padilla -También tiene que ver con juntarse con otras madres que han pasado por este tipo de tragedias que es la pérdida de un hijo, en este caso de violencia institucional. Incluso el caso de Miguel es diferente porque no estamos hablando de una muerte sino de una desaparición. Ese vínculo de empatía de Rosa con otras madres, que ni nosotros podemos reemplazar eso, porque entre madres hay una conexión que no la tiene nadie más. Entonces ya deja de ser algo solamente referido al caso de Miguel, lo trasciende.
Jorge Jaunarena -En relación a la vigilia, por ejemplo, Rosa siempre dice que esta es una causa solidaria. Rosa no solamente recibe lo que es el afecto de otras madres víctimas de violencia institucional, fundamentalmente de la Facultad de Periodismo pero de toda la Universidad también, de organismos de derechos humanos. Y también diría que de la sociedad en general. Eso ocurre mucho en la vigilia. Rosa es bancada por todo el mundo, esa situación es central.
En algunos casos hasta oficiales de policía muestran sus respetos a Rosa cuando se cumple un nuevo aniversario de la desaparición ¿Qué sensación produce eso, que la propia institución señalada por el caso se acerque a la madre que lucha?
RB -Yo a veces lo siento que ellos lo toman como un “bueno yo no fui” entonces pueden tomar distancia. Yo recuerdo en las primeras vigilias que había mucha tensión. Con el tiempo, ellos interpretaron que es algo que pasó, que “ellos no harían”, lo idealizan. El año pasado vino un comisario retirado, y me abrazó con el uniforme puesto, enfrente de otros familiares de víctimas de violencia institucional, y fue chocante.
JJ -De todos modos uno rescata y valora todas las demostraciones de amor y respeto. Lamentablemente es casi toda la Fuerza que hoy funciona así porque es un aparato que a lo mejor transforma muchas cabezas, gente buena que hace cosas malas. Entonces uno entiende que no es un tema individual sino estructural de cómo funciona toda esa maquinaria. Ahora, también uno desconfía, porque la Fuerza lo que hace también es utilizarte en muchos casos, abrazarse, hacerse el amigo, “la abrazo a Rosa”. No siempre, pero a veces pasa eso. Es bueno cuidar las formas, que cualquier persona muestre su respeto. Pero no dejar de tener en cuenta esas complejidades.
AMP -Nosotros siempre denunciamos a la institución policial, no señalábamos policías como si fueran “eslabones perdidos” de la fuerza. Denunciábamos que la institución tenía esas prácticas de torturas, secuestros y desaparición heredadas de la dictadura. En un principio los efectivos se sentían interpelados y no les gustaba. Después la vigilia se instaló con los años y eso logró ser naturalizado.
¿Qué implicaba una desaparición en democracia a principio de los 90’s, un contexto de impunidad y olvido, en especial para aquella juventud de entonces, que la víctima sea un par generacional?
AMP -Para nosotros, la mayoría de quienes nos involucramos veníamos de una militancia. La entonces Escuela de Periodismo era un espacio de mucha militancia política, en especial de derechos humanos. De hecho, Miguel no militaba orgánicamente en ninguna agrupación política, pero militaba con las Madres, no había marcha de la Resistencia en Plaza de Mayo donde no estuviera ahí. Pero cuando pasa que nos toca íntimamente, con un amigo, un compañero, con alguien que veíamos todos los días y que de un día para el otro no está más, y cuando empezás a atar cabos y te encontrás con la posibilidad inicial de una implicancia de las fuerzas de seguridad, te pega muy fuerte. Fue muy difícil pero no nos resultaba precisamente ajeno.
RB -Para ellos que venían militando con las Madres, tenían otra visión. Pero nosotros en mi familia, por ejemplo, no teníamos militancia. Cuando mataron a Maxi Albanese, Miguel venía de la escuela y él me contaba de un chico que mató la policía. Yo lo seguía por el diario. Pero nunca se me dio por decir “¿dónde se juntan?”. Yo no sabía que también podía sumarme a la lucha, lo leía por el diario. Cuando pasó lo de Miguel no me interesaba tener abogados porque confiaba en la policía, en jueces. Enterarme después de la realidad fue muy fuerte.
Tiene que ver con el sentido de lo militante pero también con lo humano, con la cercanía de un amigo, un familiar, un ser querido…
JJ -A veces se habla mucho de la militancia, pero el proceso colectivo fue fundamental. Más allá de la militancia, también era un tema fuerte en muchos aspectos: que desaparezcan a un amigo tuyo era tremendo. A Rosa ya la conocíamos, íbamos a comer los domingos los amigos de Miguel. Fue un proceso doloroso donde uno de tus mejores amigos está desaparecido. En ese momento no había tiempo. Después cuando pasan los años, uno piensa cuánto se sufrió, son cosas que van quedando de lado. Uno quizás habla mucho más de lucha y no de los sentimientos personales, pero están ahí.
¿Cómo era el diálogo de esa lucha con el conjunto de la sociedad, la mirada desde afuera, quizás marcada por el “no te metas”, con la estigmatización del “algo habrá hecho” de antaño?
AMP -En el contexto en los 90´s había una efervescencia juvenil, más aún en el ámbito universitario, lo que sería el estudiantado participaba muchísimo. Y, por otro lado, si lo enfocamos desde una cuestión incluso de clase, estamos hablando de la desaparición de un estudiante universitario, lo cual da cierto estatus social. El caso de Miguel no fue ni el primero ni el último de violencia institucional. Pero que fuera un estudiante universitario, más allá de que viniera de una familia de laburantes humildes, le daba cierto estatus a los ojos de la sociedad. Eso nos jugó de alguna manera “a favor”.
¿Cómo fue la lucha por Miguel a través de las diferentes etapas del país en los últimos treinta años? ¿Qué particularidades tuvo cara época?
RB -La más conflictiva fue la de Eduardo Duhalde siendo gobernador bonaerense, que tenía “la mejor Policía del mundo”, no teníamos nada a favor. Después vino Felipe Solá, que era la otra cara, que era un tipo quizás más sensible si se quiere. Él nos recibió en su momento a mí y unas quince madres más que le habían pedido audiencia. Salimos todas en banda, con las manos vacías, pero en todo caso recibidas por él.
¿Cómo repercutió y se instaló el caso de Miguel en la agenda de lo cotidiano, en los medios, en la opinión pública, cómo fue ese proceso de saltar de la lucha callejera y militante a la esfera del día a día de la sociedad?
RB -A mí me han invitado del programa de Mirtha Legrand por el caso de Miguel. Mauro Viale me invitaba también todo el tiempo, todos los días. Un día fui al programa de Mauro Viale, yo venía reclamando por tener una audiencia en ese entonces con Duhalde. Y esa vez estaba de invitado Diego Maradona, y me acuerdo que cuando dije que había escrito una nota pidiendo reunión con Duhalde, Maradona sale de atrás y me dice “¡ni te la va dar!”. Recién cuando llegamos al programa de Mirtha Legrand nos dijo que nos iba a recibir. A eso hay que remarcar el trabajo de la Facultad de Periodismo por llevar esta lucha para que se conozca en todos lados. León Gieco, que es el padrino de la Asociación (Civil Miguel Bru), dijo que había que hacer una fundación, para todas las madres en esta situación que puedan tomar como ejemplo esta lucha pero que no tienen quizás una facultad detrás apoyándolas. Yo le aconsejo siempre a las madres que hagan notas, que no se queden al margen de los medios, que así se va instalando las causas.
AMP -La causa ha sido muy instalada tanto en La Plata como a nivel nacional. El hecho de que haya ido al programa de Mirtha Legrand que tenía mucho rating, el de Mauro Viale que duraba como tres horas a la tarde, también al programa de Susana Giménez. Nosotros estratégicamente apuntábamos a esos programas para dar difusión.
RB -En ese momento Mauro Viale me daba el espacio. Más allá de las peleas que había en esos programas, la farándula, todo eso, mi problema era Miguel y sólo Miguel. Una vez recuerdo que voy a una marcha a San Juan y una señora me ve con mis pancartas y dice “¡mirá, la señora de la tele!”. Es decir, reconoce el rostro de Miguel en la pancarta. En ese tiempo iba prácticamente todos los días al programa de Viale. Una vez tuve un encuentro en el programa con el “Turco Julián” (Julio Simón, ex integrante de la Policía Federal Argentina que actuó como torturador durante la dictadura militar), el tipo me quiso venir a dar la mano. Lo miré y le dije: yo a torturadores no les doy la mano.